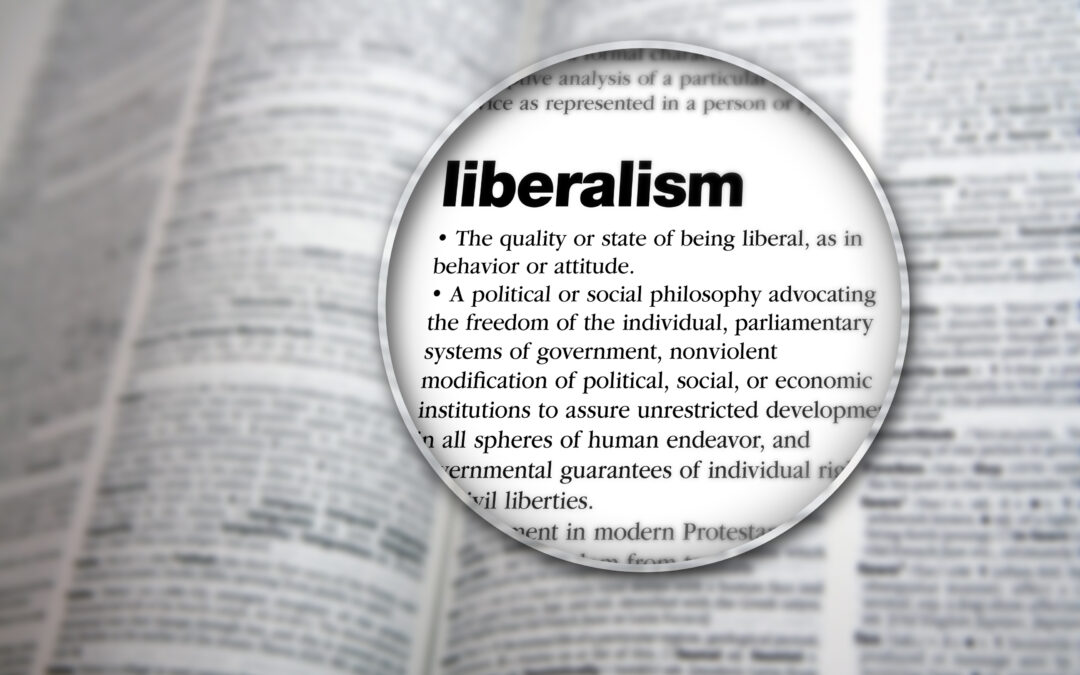El capitalismo tiene muchos enemigos que, naturalmente, quieren destruirlo para provocar el nacimiento de un mundo mejor. A menos que la destrucción sea creativa (Schumpeter) el resultado será bastante peor de lo que había antes y más valdría no haberla acometido.
Pero este tipo de decisiones no se adoptan en una confortable mesa ocupada por representantes de quienes más tendrían que ganar y, a priori, aunque siempre hay indicios, es difícil saber en que medida será creativo o más destructivo todavía, a largo plazo, un acto cualquiera de destrucción. Si, además, lo que se pretende destruir es todo un sistema social y económico, pues mejor dejarles el análisis a los historiadores del futuro y que salga el sol por Antequera.
Entre los enemigos del capitalismo, se encuentran especies muy variopintas. Por supuesto, las que todo el mundo tiene en mente cuando se evoca esta posibilidad. Por ejemplo, los simpatizantes de la causa “anticapitalista”, o “antisistema” (capitalista, se entiende). También los abogados de los pobres, los excluidos y los maltratados por el sistema. Incluso los capitalistas de buena fe, decepcionados por la dureza del sistema para con los de la categoría anterior.
Puede incluso, que muchos de estos decepcionados pertenezcan también a la categoría de aquellos a los que el sistema ha dejado a un lado y no solo a las clases más o menos acomodadas a las que no les acaba de gustar el resultado de la exclusión de terceros. Porque, en esencia, a la mayoría de nosotros nos agradaría haber tenido un cierto éxito en el seno de un sistema que reconozca y respete el fruto del esfuerzo personal cuando este tiene éxito, la propiedad privada y que, mediante adecuadas redes de seguridad, permita llevar una vida decente a los más necesitados.
Los enemigos canónicos del capitalismo, sin embargo, no se lo van a cargar. Ni siquiera podrán hacer mella en él por la sencilla razón de que el sistema es tan resistente y adaptativo que, no solo desarrolla defensas ante las andanadas que le llegan de este lado del frente, sino que acaba integrando a los más furibundos de los adalides del anticapitalismo en su seno.
Al capitalismo se lo van a cargar sus entusiastas. Estos son tan pro-sistema que lo quieren solo para ellos. De ahí la exclusión. Esta exclusión se realiza cuando aquellos manipulan las condiciones productivas, normativas y políticas para proteger sus actividades y restringir la oferta de bienes y servicios de forma que sus beneficios aumenten. A esto se le llama monopolio y, en pleno S. XXI, nada justifica la existencia de monopolios. Ni la tecnología (como a menudo se arguye es la razón de ellos) ni el interés nacional ni el interés público.
Los monopolios, al restringir artificialmente la oferta de bienes y servicios o al controlar, por concesión o “cesión” (léase negligencia) administrativa, rentas de situación (datos incluidos), reducen la actividad, el empleo, los beneficios de las actividades no monopolizadas, los salarios de sus trabajadores y generales, la productividad, la I+D y la prosperidad a corto, medio y largo plazo. Defender a los monopolios es defender un tipo de capitalismo en las antípodas del que le conviene al progreso de la sociedad y todos sus integrantes.
Nadie como los monopolios, ni siquiera la peste, logra resultados tan devastadores y duraderos como los que se acaban de citar. A los que cabría añadir la captura (incluso moral) de los reguladores, los políticos y los legisladores. Y la degradación de la “polis”, la vida política y civil de la sociedad.
Los monopolios reducen la política a sus aspectos más cosméticos ya que las cuestiones esenciales como son la distribución de la renta, la acumulación de riqueza, el ascenso social, la libertad económica o la participación en las decisiones de futuro de la sociedad se ven considerablemente mermadas.
La exclusión, entonces, en muchas dimensiones esenciales, está servida. La política no cosmética se encierra en los despachos, los pasillos y las salas de reuniones en los que se traman las decisiones que protegerán a los monopolios de sus potenciales competidores. Los pequeños y medianos empresarios, y los trabajadores autónomos, se reparten con los asalariados las migajas del proceso económico.
Inexplicablemente, la política de defensa de la competencia, no se explica en las escuelas. Ni se entiende tampoco como la madre de todas las políticas. Dado el impacto que la falta de competencia tiene en la economía y la sociedad, nadie debería extrañarse de que la lucha contra el monopolio sea la mejor política laboral existente, en realidad. O la mejor política de protección de los consumidores.
Ah, por fin, lo de “liberal” del paréntesis del título de esta entrada. Pues nada, que me gusta aludir a una característica del capitalismo que, de adornarlo, lo haría más que deseable: es decir, aquel sistema en el que los trabajadores y los accionistas de las empresas reciben la justa compensación a su esfuerzo, su valor y el riesgo que corren, determinada esta compensación por su aportación a la cobertura de las necesidades de los individuos y la sociedad. En un orden liberal de la sociedad y la política, nada hay más aborrecible, en el plano económico, que la monopolización de las actividades productivas.
En ningún momento de la historia del capitalismo, los monopolios se han podido justificar por las necesidades que la tecnología del momento imponía para la eficiencia. Una cosa es la escala y concentración de determinadas actividades (el monopolio natural) y otra muy distinta es la acaparación de las rentas fruto de los privilegios en favor de unos pocos productores con capacidad para combinar sus intereses con los de los políticos que debieran atarlos corto en el mercado. La libertad económica y la igualdad ante los reguladores es también consustancial al liberalismo económico y, por más señas, al capitalismo liberal. No al capitalismo corporativo.